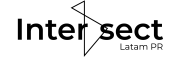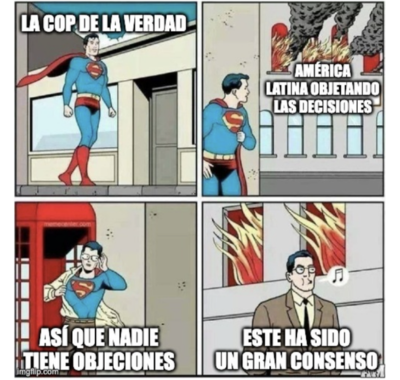Industrias de biocombustibles defienden cambios en la Moratoria de la Soja, pacto contra la deforestación de la Amazonía brasileña
Firmada por ambientalistas y empresas, la moratoria es señalada como uno de los principales factores para la reducción de la deforestación en los municipios con cultivo de granos en la Amazonía. El debate sobre biocombustibles ocurre en un momento en que Brasil busca convertirse en líder global de esta agenda.
Por: Daniel Camargos
Traducción: Leandro Manera Miranda / Verso Tradutores
El presidente ejecutivo de Abiove (Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales), entidad que representa a las mayores procesadoras de granos del país, André Nassar, afirma que las empresas no quieren “romper con la Moratoria de la Soja”, pero defiende “algún tipo de perfeccionamiento” del acuerdo que prohíbe la compra de producción proveniente de áreas deforestadas después de julio de 2008 en la Amazonía.
La declaración fue dada a Repórter Brasil tras la participación del ejecutivo en un panel el sábado (15) durante la COP30, en Belém (PA). El evento debatió la producción de biocombustibles en el país: hoy, de cada diez litros de diésel fabricado a partir de materia prima agrícola, siete provienen de la soja.
Organizaciones ambientalistas afirman que cambios en el acuerdo pueden debilitar la lucha contra la deforestación y defienden el mantenimiento de las reglas actuales. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna propuesta concreta para su modificación.
Firmada por empresas privadas, ONG y autoridades públicas, la moratoria es considerada uno de los principales instrumentos de preservación del bioma amazónico, al contribuir con una reducción del 69 % en la tala de vegetación nativa hasta 2022, según estimaciones del Grupo de Trabajo de la Soja (GTS), integrado por entidades ambientalistas, el gobierno federal, empresas y asociaciones como la propia Abiove.
Productores rurales críticos del acuerdo quieren sembrar soja en áreas deforestadas después de 2008, pero por las reglas del pacto están impedidos de vender granos a las empresas firmantes.
Actualmente, el pacto empresarial está bajo análisis en el Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica) y en el STF (Supremo Tribunal Federal).
El ministro del STF Flávio Dino determinó la suspensión de todas las acciones judiciales y administrativas que discuten la validez de la moratoria y su compatibilidad con las normas de competencia. La decisión cautelar busca evitar fallos contradictorios y establecer un “marco jurídico seguro” para las empresas del agronegocio, en un escenario de disputas multimillonarias.
El presidente de Abiove afirma que el sector lleva casi 20 años comprometido con el pacto. Según Nassar, asociaciones de productores rurales han estado presionando a las empresas incluso por el pago de indemnizaciones por las áreas que dejaron de cultivar debido a la moratoria, un movimiento que él califica de “absurdo”.
Al ser consultado sobre si el aumento de la producción de soja para atender a la mayor demanda de biocombustibles podría incrementar la presión sobre la selva, él lo negó. “No estoy de acuerdo con el argumento de que más biodiésel genere más área de soja. Lo que impulsa la expansión de la soja es mucho más la exportación del grano. Es la demanda de alimentos, no la demanda de energía”, argumentó.
La ofensiva por los biocombustibles pasa por “producir” ciencia, dice el ejecutivo.
En su exposición en el panel de la COP30, Nassar afirmó que la industria del aceite necesita “producir ciencia para trabajar toda la parte de comunicación”. Dirigida a un auditorio dominado por representantes del sector, la frase fue utilizada para defender los biocombustibles agrícolas en un momento en que la industria enfrenta fuertes críticas.
Nassar declaró que, después de la conferencia del clima de la ONU, “todo el mundo va a poner el foco en Brasil” para discutir los biocombustibles agrícolas y cuestionar dos puntos: la competencia con la producción de alimentos y la deforestación asociada a las cadenas productivas. “Estamos listos para eso”, dijo.
Las declaraciones optimistas contrastan con el escenario que organizaciones sociales y equipos de investigación vienen documentando en el territorio. Lejos del ambiente controlado de la zona de negociaciones de la COP30, las cadenas que sostienen el etanol, el biodiésel y el SAF (combustible sostenible de aviación, por sus siglas en inglés) han sido asociadas a conflictos territoriales, deforestación y violaciones laborales.
El debate sobre los biocombustibles en la cumbre del clima ocurre en un momento en que el gobierno brasileño busca posicionar al país como líder global en esta agenda. En Brasilia, el presidente Lula presentó el Compromiso Belém 4X, una declaración internacional patrocinada por Brasil, Italia y Japón que propone cuadruplicar, para 2035, el uso global de combustibles sostenibles en relación con 2024.
El documento incluye biocombustibles, biogás, hidrógeno y e-fuels, y aborda la transición energética, la neutralidad de carbono y la expansión acelerada de estas fuentes en sectores como el transporte, la aviación y la industria.
Debate sobre el uso de la tierra para alimentos o biocombustibles no está superado
Según el presidente de la Abiove, dos tercios de la producción brasileña de soja se exportan en grano y solo un tercio se industrializa. La meta es aumentar la industrialización —la conversión de la soja en biocombustibles es una parte central de ese proceso. De acuerdo con Nassar, la industrialización elevaría en un 50 % el valor pagado al productor y generaría un valor cuatro veces mayor para la cadena de la soja.
A pesar del entusiasmo con la vitrina de la COP, el presidente de la Abiove reconoció que el debate food vs. fuel —la disputa entre alimentos y combustibles en el uso de la tierra— aún no está superado, especialmente en Europa. Afirmó que existen varios documentos y estudios que, desde la perspectiva del sector, demostrarían la ausencia de efectos adversos relevantes, pero que “las otras partes insisten en el argumento food vs. fuel con premisas y no con evidencias”.
En su evaluación, el principal obstáculo es mejorar la comunicación. Defendió la necesidad de “difundir datos e informaciones positivas” sobre los biocombustibles para influir en los foros de decisión y en la opinión pública.
Recordó que la COP30 reúne “varios paneles sobre el tema” y que es necesario “mantener el asunto vivo para no generar resistencia”. Ante la pregunta sobre el legado de la conferencia, respondió que sería “el reconocimiento de los biocombustibles como una transición energética de descarbonización” y afirmó estar “muy feliz con eso”.
Nassar se mostró cómodo al hablar entre pares de la industria y del agronegocio. El panel, promovido por la Anfavea (Asociación Nacional de los Fabricantes de Vehículos Automotores), fue moderado por Davi Bontempo, superintendente de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la CNI (Confederación Nacional de la Industria), y contó con la participación del diputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), de João Irineu Medeiros, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Stellantis en América del Sur, y de Roberto Rodrigues, exministro de Agricultura y enviado especial del agronegocio en la COP30.
Rodrigues afirmó que está en la conferencia para defender la agricultura. Dijo que no hay paz donde haya “hambre, falta de energía y desempleo”, y señaló intereses del sector petrolero que estarían intentando obstaculizar la promoción de combustibles de origen agrícola.
La industria de la caña de azúcar ve un nuevo auge de casos de trabajo forzoso
Mientras el gobierno exhibe la agenda como vitrina climática, el informe La Cuenta de los Biocombustibles, de Repórter Brasil, muestra que las cadenas de etanol, biodiésel y SAF están asociadas a deforestación, conflictos territoriales y trabajo forzoso.
El estudio detalla cómo la producción de caña de azúcar, soja, palma aceitera y sebo bovino —señaladas como pilares de la transición “limpia”— reproduce viejas prácticas de explotación de la tierra y de las personas.
En el caso de la soja, utilizada mayoritariamente en la producción de biodiésel en Brasil, el informe destaca la presión sobre el Cerrado, bioma conocido como “caja de agua” del país, que ya perdió casi la mitad de su vegetación nativa, con un 74 % de esa pérdida vinculada a la agropecuaria.
La expansión de la soja para atender la demanda de biocombustibles, sumada a la exportación de granos, empuja la frontera agrícola sobre áreas de vegetación nativa. Estudios internacionales citados en el informe indican que, cuando se consideran las emisiones por Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (ILUC, por sus siglas en inglés), los biocombustibles globales emiten, en promedio, más CO₂ que los combustibles fósiles que buscan reemplazar.
En la caña de azúcar, base del etanol, hay un “nuevo boom” de casos de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud. En 2023, 258 trabajadores fueron rescatados en plantaciones de caña en haciendas proveedoras de grandes usinas. En varias de ellas no había condiciones mínimas de salud y seguridad: falta de agua potable, ausencia de sanitarios y jornadas extenuantes. Aun así, usinas vinculadas a esos flagrantes siguen certificadas por programas nacionales e internacionales de “sostenibilidad”.
En el Valle del Acará, en el nordeste de Pará, la producción de palma aceitera para biodiésel ilustra el choque entre el Plan Belém 4X y la realidad de los territorios. Indígenas Tembé, quilombolas y ribeirinhos afirman que áreas asociadas a BBF (Brasil BioFuels), empresa que produce biocombustibles a partir de la palma aceitera, estarían vinculadas a la destrucción de cultivos tradicionales, cercamientos y episodios de violencia contra comunidades locales.
Además de producir biodiésel para abastecer usinas termoeléctricas, BBF tenía planes de fabricar combustible de aviación y abastecer a las principales compañías aéreas nacionales. La empresa tuvo recientemente un pedido de recuperación judicial aceptado por la Justicia de Pará.
Consultada sobre el conflicto con los pueblos tradicionales para un reportaje de Repórter Brasil de agosto de 2022, la empresa afirmó que ejercía la posesión del área en disputa de manera “pacífica” y “justa”. También negó que hubieran ocurrido episodios de golpizas, amenazas o incendios de viviendas por parte de agentes de seguridad. La compañía agregó, además, que existe una “inversión de la narrativa que busca convertir a la empresa en la gran villana”.
En una declaración a Repórter Brasil durante la COP30, la cacica Yuna Miriam Tembé, del territorio I’xing, en Tomé-Açu (PA), resume la contradicción en el mensaje que le gustaría dirigir al presidente Lula, si pudiera encontrárselo personalmente: “Antes de cuadruplicar el biocombustible, demarque nuestros territorios”. Para ella, la producción no es limpia. Puede que sea “bio”, pero es “bio porque tiene sangre indígena, sangre negra, sangre de ribeirinho, de trabajador extractivista y de agricultor familiar”.
Mientras líderes como Yuna Miriam circulan por Belém sin acreditación para el área de negociaciones oficiales, el frente empresarial de los biocombustibles ocupa espacio en las mesas de la Zona Azul.
—
Este reportaje fue producido por Repórter Brasil, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el texto original en https://reporterbrasil.org.br/2025/11/cop30-industria-mudanca-moratoria-soja/