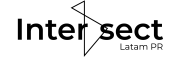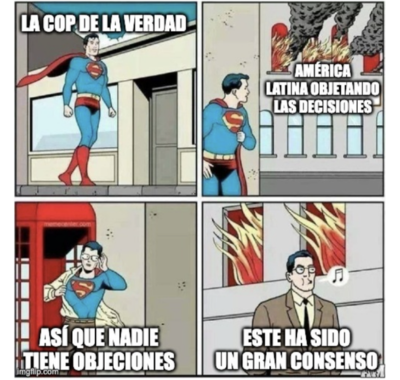En Belém, audiencias populares juzgaron simbólicamente 21 casos de violaciones socioambientales. Especialistas alertan: el greenwashing se ha sofisticado y se convirtió en una estrategia de desinformación.
Autora: Gabi Coelho
Versión al español: Leandro Roberto Manera Miranda / Verso Tradutores
En la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém, Brasil, gobiernos defienden metas climáticas y empresas promueven planes de neutralidad. Mientras tanto, aumenta la presión de movimientos sociales, investigadores y comunicadores para exponer un fenómeno que marca la política ambiental de la década: el avance de las falsas soluciones climáticas.
El término describe iniciativas presentadas como sostenibles —hidrovías, megaproyectos energéticos, mercados de carbono— que, en la práctica, expanden la frontera de explotación y dejan un rastro de violaciones socioambientales.
Según especialistas consultados por InfoAmazonia, el greenwashing —estrategia de marketing engañosa mediante la cual empresas proyectan una imagen ambientalmente responsable—, antes limitado al ámbito corporativo, se transformó en una pieza clave de desinformación utilizada para influir en decisiones políticas, deslegitimar a comunidades afectadas y neutralizar críticas a emprendimientos predatorios.
Tribunal contra el ecogenocidio
Se montó una arena para exponer lo que quedó fuera de las negociaciones oficiales: los días 13 y 14 pasados, el Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio realizó audiencias públicas para juzgar simbólicamente 21 casos de violaciones socioambientales en la Amazonía y en otros territorios.
Según el documento de presentación del tribunal, elaborado por el Movimiento de Organizaciones de Base por el Clima (también conocido como COP de los Pueblos), se trataba de “crear un espacio alternativo de Justicia ante la crisis de legalidad que los sistemas judiciales y los gobiernos promueven al proteger y legitimar prácticas y grupos que destruyen ecosistemas, formas de vida y espiritualidades”.
En el banquillo simbólico de los acusados estaban proyectos y empresas presentados como sostenibles que, en la práctica, expulsan a comunidades, destruyen territorios y perpetúan modelos predatorios. Son las llamadas “falsas soluciones climáticas”: iniciativas vendidas como respuestas a la emergencia ambiental que, según especialistas, funcionan como una cortina de humo para mantener la extracción de recursos naturales y la destrucción de la Amazonía.
Entre los casos juzgados se encuentra la comercialización de créditos de carbono en Portel, en el archipiélago de Marajó. En ese territorio, según relata el dossier, “representantes de empresas de carbono actuaron de mala fe y ejercieron coacción para asegurar contratos abusivos”, mientras que “la venta de créditos de carbono por parte de esas empresas movió millones de dólares sin el conocimiento de las personas locales”.
La Hidroeléctrica Belo Monte fue otro caso clasificado como una falsa solución climática. El documento describe que “Norte Energia, responsable de la UHE Belo Monte, no cumplió con las exigencias legales ni con los acuerdos establecidos, incluso habiendo asumido el compromiso de hacerlo en su Plan Básico Ambiental”.
El caso involucra a 40.000 personas desplazadas por la fuerza en el Medio Xingu, en Altamira (PA). Según el dossier, “quienes fueron reubicadas en nuevos barrios enfrentaron una nueva forma de segregación, con la pérdida de su forma de vida debido a la desarticulación de redes de parentesco y vecindad, y a la desaparición de sus actividades económicas tradicionales”.
Para Thaís Brianezi, profesora de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA/USP) e integrante del Proyecto Educom&Clima, durante la COP30 “Brasil se presenta como un país con una matriz energética muy sólida, porque cerca del 70 % proviene de fuentes renovables”. No obstante, cuando se observa Belo Monte, “muchas veces no se incorpora en el cálculo la generación de gases de efecto invernadero generada por el área inundada del embalse y de la descomposición del material orgánico”. Y sin considerar el aspecto social, remarca.
Infraestructura verde para commodities
El Tribunal también juzgó casos de hidrovías presentadas como necesarias ante emergencias climáticas, pero que sirven principalmente para el escoamiento de commodities. Sobre el dragado del río Tapajós, el documento señala que “ante las sequías extremas de 2023 y 2024, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) determinó el dragado del río Tapajós en ‘puntos críticos’, justificando la obra en nombre de la ‘seguridad de la navegación’ y del ‘estado de emergencia’”. Según el dossier, “en diez días hábiles, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS/PA) autorizó la obra sin Estudio de Impacto Ambiental, sin estudios de los componentes indígena y quilombola y sin consulta previa, libre e informada”.
El sistema financiero brasileño también fue responsabilizado. Según el documento, “el Banco do Brasil, el Banco do Nordeste y el Banco da Amazônia concedieron crédito rural a haciendas embargadas por deforestación ilegal, lo que contradice la legislación ambiental y las normas del Consejo Monetario Nacional”. El Ibama aplicó multas, pero no hubo reparación de los impactos a comunidades en los biomas Amazonía y Cerrado.
Falsas soluciones en debate
También durante la conferencia fue lanzado el dossier “Integridad de la Información Climática”, elaborado por la iniciativa Mentira Tiene Precio y sus socios, como parte de un programa global dedicado a investigar y enfrentar la desinformación ambiental. “La mentira es un negocio. Y un negocio genera lucro. La desinformación no es un accidente; es un modelo de negocio”, afirma Thais Lazzeri, fundadora y directora de FALA, un estudio de impacto brasileño que promueve cambios sociales mediante la comunicación, el storytelling y la estrategia.
La cartilla reúne evidencias sobre manipulación informacional, estrategias de greenwashing y recomendaciones para gobiernos, periodistas y sociedad civil. Lazzeri refuerza que la defensa de la integridad informacional depende del fortalecimiento del periodismo local: “los comunicadores comunitarios son la primera línea de defensa. Tienen una legitimidad que ninguna campaña nacional tiene. Son ellos quienes mantienen el tema vivo cuando se apagan los focos”.
Esa contradicción entre el discurso de sustentabilidad y la realidad vivida en los territorios fue el hilo conductor de uno de los principales ejes de debate de la Cumbre de los Pueblos —evento paralelo que reunió movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades tradicionales durante la COP30. El eje “Combate al racismo ambiental y a las falsas soluciones” estructuró discusiones que culminaron en la Carta de los Pueblos, documento entregado al embajador de la COP el domingo, último día del evento.
Las mesas abordaron la defensa de los territorios frente al racismo fundiario, el derecho a la consulta previa ante el mercado climático, los mercados de carbono como falsa solución, la producción agroecológica como alternativa y los riesgos de repetir errores del pasado en la llamada transición energética.
Eventos paralelos a la programación oficial también abordaron el tema. El Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) promovió el taller “¡Es mentira verde! Cómo identificar y denunciar el greenwashing” y el pre-lanzamiento del observatorio “De Olho no Greenwashing” en la Casa de las ONG. En el Teatro Waldemar Henrique, hubo un diálogo sobre desinformación climática y sobre cómo reconocer y combatir narrativas falsas en el contexto de elecciones y políticas públicas.
La organización Justicia Climática Comunicaciones promovió en la COP del Pueblo el encuentro “Enfrentando las Falsas Soluciones frente al Cambio Climático desde Latinoamérica y el Caribe”, dialogando sobre estrategias de justicia climática en América Latina y el Caribe para visibilizar, analizar y denunciar falsas soluciones, además de presentar un mapa de las falsas soluciones climáticas y de iniciativas de educación y comunicación popular.
La sofisticación del greenwashing
Lo que mostraron los eventos es que la apropiación corporativa del discurso de la sustentabilidad se ha vuelto cada vez más sofisticada. Según Débora Salles, coordinadora general del Laboratorio de Estudios de Internet y Redes Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (NetLab UFRJ), un estudio de este laboratorio titulado “Greenwashing en la transición energética: cómo los anuncios en LinkedIn distorsionan el debate climático y legitiman prácticas insostenibles”, identificó indicios de esta práctica en más de la mitad de los anuncios analizados —52,7 % de 2.800 publicidades difundidas por 917 empresas. Según Salles, los anuncios utilizaban “términos vagos, como ‘transición energética’ y ‘carbono neutro’, sin aportar pruebas concretas y vaciando de contenido el significado de sustentabilidad”.
Para Salles, esta práctica “manipula la percepción pública mediante la difusión de información incompleta y distorsionada sobre prácticas socioambientales”. Según ella, esta estrategia hace que consumidores, inversores y formuladores de políticas crean que determinadas empresas están comprometidas con una transición sostenible, “cuando, en la práctica, siguen reproduciendo modelos de alto impacto ambiental”.
Brianezi añade que “la desinformación se ha sofisticado: ya no necesariamente niega que exista una emergencia climática”. La estrategia ahora, según la investigadora, es más sutil —como en el caso de las empresas de combustibles fósiles que afirman necesitar “seguir explotando petróleo, encontrar nuevos yacimientos, explorar, para tener recursos y así realizar la transición energética”.
Recientemente, InfoAmazonia reveló que, desde marzo de 2023, diputados y senadores del Frente Parlamentario de la Minería Sustentable han difundido campañas sobre minería financiadas con recursos de sus despachos, además de omitir ante los usuarios de las plataformas cuáles son los impactos ambientales.
Desiertos de información
La precariedad de la cobertura periodística agrava el problema. Según Salles, el estudio “La cobertura de los medios locales sobre grandes proyectos en la Amazonía” constató que “la prensa local de la Amazonía Legal carece de una cobertura especializada y en profundidad”. Los medios locales “reproducen de forma masiva noticias de agencias gubernamentales y fuentes oficiales. Esto privilegia visiones hegemónicas al mismo tiempo que silencia voces ya históricamente marginadas”.
Para Brianezi, la comunicación local y de base comunitaria es fundamental porque “necesitamos no solo realizar la verificación de datos, sino también la desconstrucción de narrativas y la reconstrucción de otras posibilidades de economía”. Según ella, esas múltiples visiones provienen “de las periferias, de las periferias urbanas, de las periferias del bosque, del campo, de las voces que fueron históricamente silenciadas”.
La investigadora de la USP señala que los desiertos informativos “no son solo geográficos, también son temáticos”. Ella cuestiona: “¿por qué, cuando ocurre un evento climático extremo que afecta a las regiones de mayor renta, ocupa con mucha más fuerza los diarios que cuando afecta a las periferias? Porque naturalizamos la desigualdad”. Esa es, según Brianezi, “una cuestión fundamental para combatir la emergencia climática desde la perspectiva de la justicia climática”.
Brianezi sostiene que el combate a los discursos falsos necesita trabajar “en dos claves: la denuncia y el anuncio”. La denuncia implica “desconstrucción, verificación de datos, cuestionamiento de narrativas”. Pero solo denunciar no basta. “Tenemos que hacer un anuncio mostrando otras formas de economía, de producción que ya existen, en las que la economía es un medio y el bien mayor es la vida, lo colectivo”, argumenta, mencionando la economía circular, la economía del cuidado y el concepto del buen vivir. Según ella, trabajar solo en la denuncia no moviliza: “necesitamos trabajar mostrando también que otros mundos son posibles, para que no creamos que es más fácil el fin del mundo que el fin del capitalismo”.
Este reportaje fue producido por InfoAmazonia en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Puede leer la versión original en https://infoamazonia.org/2025/11/21/falsas-solucoes-climaticas-avancam-na-amazonia-enquanto-cop30-discute-futuro-do-planeta/