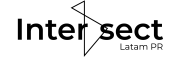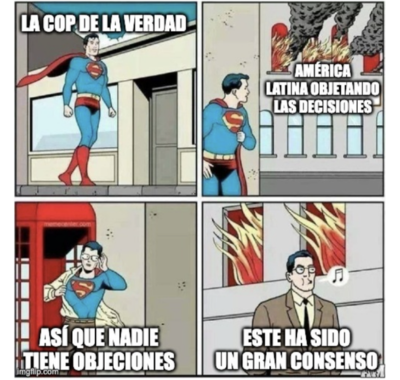Movimientos sociales sirven en la mesa agroecología y resistencia, mostrando que alimentar al planeta es también promover justicia climática
Autora: Tatiana Ferreira Reis
La Cumbre de los Pueblos es el mayor evento paralelo a la COP30, organizado por los movimientos sociales y los territorios tradicionales en Belém do Pará durante la conferencia sobre el clima. Hasta el 16 de noviembre, la organización de la cumbre garantizará alimentación agroecológica para unas diez mil personas interesadas en intercambiar experiencias y escuchar las propuestas de pueblos indígenas, quilombolas agroextractivistas, ribereños y activistas socioambientales de todo el mundo, reunidos en el campus de la Universidad Federal de Pará (UFPA), a orillas del río Guamá.
El suministro de los alimentos está a cargo de organizaciones con experiencia en el tema. Estas entidades actuaron en el combate al hambre durante la pandemia de la COVID-19, en las inundaciones ocurridas en Rio Grande do Sul, Brasil, en 2024 y en otras situaciones que requirieron movilizar experiencias como las cocinas solidarias. Entre las organizaciones involucradas se encuentran el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y el Movimiento Campesino Popular (MCP), en alianza con el Restaurante Universitario de la UFPA. El menú se prepara con insumos provenientes de diversas comunidades de la Amazonía y de otras regiones de Brasil.
Ayala Ferreira, dirigenta nacional del MST, explica que garantizar alimentos de calidad y con origen en los territorios para todas las personas participantes de la Cumbre de los Pueblos es una condición básica para el éxito de la movilización. «A lo largo del proceso de construcción de la cumbre, quedó claro que la agenda de la justicia climática debe incluir la alimentación, porque conecta problemas importantes y soluciones desde los territorios», señala la líder. «Además, nadie va a la marcha, a la lucha o a los debates con el estómago vacío. En esta cumbre, la alimentación tiene un proyecto político incorporado. Es el gran mensaje que queremos enfatizar», añade.
En la programación se abordan temas como la alimentación y la justicia climática, la seguridad y la soberanía alimentaria, así como la lucha contra los agrotóxicos. Entre las actividades previstas, se realizará una gran Feria Popular de los Pueblos, con gastronomía, comercialización de alimentos agroecológicos y artesanía. El 16 de noviembre, la Cumbre se despedirá con un “banquetazo”, un gran banquete público y comunitario en la Plaza de la República, en el centro de Belém, con el objetivo de integrar a la ciudad en el proyecto de intercambio y diálogo entre sujetos y territorios.
Para el MST, la agroecología ha asumido una dimensión central en el debate sobre las soluciones al hambre y la promoción de la justicia climática.
«Si impulsamos sistemas integrados de producción y distribución de alimentos agroecológicos, el acercamiento entre el campo y la ciudad, y consideramos la relación entre el sujeto y la naturaleza como elemento central —y no las ganancias—, estaremos construyendo otras formas de sociabilidad», concluyó Ayala.
Durante la Cumbre de Líderes, evento preparatorio que antecedió a la COP30, una polémica sobre los precios de los alimentos en el área oficial de negociaciones eclipsó un hecho importante: el lanzamiento de la Declaración de Belém sobre Hambre, Pobreza y Acción Climática Centrada en las Personas, respaldada por 43 países y por la Unión Europea. El documento reconoce, por primera vez, la lucha contra el hambre y la pobreza como eje estructurante de las negociaciones climáticas internacionales, reforzando la urgencia de las medidas de adaptación, especialmente aquellas centradas en el ser humano —como la protección social y la adopción de seguros agrícolas.
La declaración señala que «el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad ya están agravando el hambre, la pobreza y la inseguridad alimentaria, comprometiendo el acceso al agua, deteriorando los indicadores de salud y aumentando la mortalidad, profundizando las desigualdades y amenazando los medios de subsistencia, con impactos desproporcionados sobre las personas ya pobres o en situación de vulnerabilidad».
Riesgos para la seguridad y la soberanía alimentaria
En la Amazonía, una región fuertemente afectada por el cambio climático, las consecuencias son intensas: calor extremo, quemas, sequías prolongadas, ríos e igarapés que se agotan frente a mareas desordenadas y tormentas “fuera de época”, como dicen los amazónicos cuando se refieren a los fenómenos que desorientan las previsiones meteorológicas basadas en los saberes tradicionales.
Entre los peores efectos que se sienten en la región están los riesgos para la seguridad y la soberanía alimentaria. El índice medio de seguridad alimentaria de la población brasileña, según la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, publicada en 2025, indica que el 75,8 % de los hogares tiene acceso pleno y regular a una alimentación adecuada. En el estado de Pará, poco más de la mitad de los hogares, el 55,4 %, vive en situación de seguridad alimentaria, mientras que la inseguridad alimentaria afecta al 44,6 %, el índice más grave entre los estados brasileños.
Ni siquiera la producción de açaí, fruto amazónico de alto valor nutricional y uno de los mayores símbolos de la cultura alimentaria amazónica, escapa a los perjuicios causados por el cambio climático. Pará es el principal productor de açaí de Brasil, responsable del 90 % de la producción nacional, según una investigación publicada por la Fundación Amazonía de Apoyo a Estudios e Investigaciones, presentada en 2024. El municipio de Igarapé-Miri, en la región del Baixo Tocantins, ocupa el primer lugar en el ranking estatal. Aun así, las comunidades de agroextractivismo del municipio temen por el compromiso de su principal fuente de ingresos, también indispensable para la alimentación de las familias.
Benedita Gonçalves, líder del territorio Santo Antônio do Trevo do Carapajó, en Igarapé-Miri, cuenta que el año 2024 fue uno de los más desafiadores:
«Sentimos impactos severos. Los frutos del açaí no maduraban, solo se secaban. Vimos incluso las copas de las palmeras cayendo enteras», relató.
«Incluso donde no había habido quema, era como si el fuego hubiera pasado por todo. Nadie logró preparar las chacras. Por eso, ni siquiera tuvimos yuca», añadió.
El testimonio de la trabajadora del agroextractivismo coincide con los registros climáticos de 2024. Según una investigación de InfoAmazonia, basada en datos del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden) —organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación—, más de la mitad de los municipios de la región enfrentó sequía durante casi todo el año. Esta entidad es responsable de emitir las alertas de desastres naturales en todo el país.
La educadora Vânia Carvalho también ha sido testigo de los impactos del cambio climático en los sistemas alimentarios. Trabaja en el Fondo Dema, una organización de la sociedad civil centrada en la justicia climática y socioambiental, que hasta 2025 ha apoyado a más de cuatro mil comunidades quilombolas, agroextractivistas, ribereñas e indígenas. «Es una preocupación general en los territorios que acompañamos, pues la Amazonía posee culturas alimentarias diversificadas y muy valoradas por la población. Cada año somos testigos de más problemas causados por el cambio climático».
Dayane Araújo, trabajadora del agroextractivismo, pescadora y artesana del territorio agroextractivista Pirocaba, en Abaetetuba, en la región del Baixo Tocantins, cuenta que, además del açaí, muchas especies de la biodiversidad están en riesgo. «El camarón y el pez mapará eran muy comunes en el territorio. En los últimos años, pescamos con mucha dificultad. La andiroba, la pupuña, el cupuaçu y la bacaba también son cada vez más difíciles de recolectar». El territorio Pirocaba es uno de los que desarrollan proyectos con apoyo del Fondo Dema.
Vânia Araújo observa que los impactos causados por los efectos del calentamiento global en los territorios se suman a los problemas generados por el avance de los grandes emprendimientos y de los monocultivos, como el de la soja, lo que agrava los riesgos para la soberanía y la seguridad alimentaria de las comunidades. «El avance de las corporaciones sobre los territorios tradicionales también provoca desplazamientos forzados, desintegración de las comunidades, además de la contaminación de la tierra y del agua por agrotóxicos», añadió. Recordó que un problema importante, aunque menos visibilizado, es la interferencia de la industria alimentaria en las culturas alimentarias amazónicas, lo que compromete las prácticas tradicionales.
Guardianas de conocimientos tradicionales
La interferencia de la industria alimentaria en la alimentación también preocupa a Auda Piani, activista, productora cultural e investigadora de los saberes alimentarios amazónicos. Auda vive en Icoaraci, un distrito de Belém ubicado a 20 kilómetros del centro de la ciudad, conocido por su polo ceramista, su gastronomía basada en los pescados y su diversidad de manifestaciones culturales. En 2013, la investigadora inició el proyecto Entre ollas, memorias y sentidos, que incluye la publicación de libros, la producción de documentales y experiencias formativas dedicadas a las culturas alimentarias.
A partir de lo que ha observado en los territorios tradicionales, Auda considera que solo será posible encontrar soluciones a la crisis climática si se combate la presión ejercida por las corporaciones sobre los territorios amazónicos, responsables de la destrucción de los patios productivos y de la modificación de los hábitos alimentarios. Nacida en Marajó, ha escuchado numerosas quejas sobre los impactos del cambio climático y de los grandes emprendimientos en los manglares, los campos inundables y las aguas que bañan el archipiélago, que han reducido la diversidad y la disponibilidad de peces.
Auda llegó a Belém en la década de 1960, cuando la ciudad estaba llena de patios donde se producían alimentos, plantas medicinales y se mitigaba el calor. «En plena Amazonía, Belém es hoy una ciudad llena de edificios. Los niños desconocen el origen de lo que comen por el distanciamiento de la naturaleza, y gran parte de la población ha perdido el contacto con la tierra, con la producción de árboles frutales como la pupunha, el cupuaçu y el bacuri, además de las huertas», contó la investigadora, aludiendo al crecimiento urbano y a la especulación inmobiliaria que se intensificaron en la capital paraense, especialmente a partir de la década de 1980.
Considera que la presencia de ultraprocesados en todo el Estado es un problema grave para la región, ya que contribuye a la desarticulación de los sistemas alimentarios tradicionales. «Lamentablemente, encontramos mortadela, otros embutidos y ultraprocesados incluso en los territorios más remotos, lo que amenaza las culturas alimentarias y las identidades amazónicas, muy vinculadas a la manera en que socializamos y nos relacionamos con la naturaleza», explicó.
Ellas hacen rendir el pirón cuando la harina escasea
Ante la necesidad de abordar el tema y también por la falta de representación en los eventos oficiales de la COP30, Auda Piani y un grupo de creadoras culturales de Icoaraci se unieron para lanzar el Circuito Pé Redondo – Icoaraci hace girar la COP30.
La programación, realizada durante todo el mes de noviembre, incluye actividades musicales, teatrales y literarias, venta de artesanías, exposición fotográfica y de artes visuales, además de la muestra culinaria del proyecto Ellas hacen rendir el pirão cuando la harina escasea, donde se sirven platos como vatapá de zapallo, camarón con coco verde y maniçoba (plato tradicional de la gastronomía paraense), en una versión preparada con cerdo ahumado, sin embutidos.
El proyecto, premiado por la Política Nacional Aldir Blanc de auxilio a la cultura en el área de cultura alimentaria, se inspira en la práctica de muchas cocineras amazónicas que utilizan saberes tradicionales para “hacer rendir” los alimentos de manera creativa, combatiendo el hambre en tiempos de escasez. «Reunimos a mujeres de diferentes territorios para registrar y compartir conocimientos e incentivar una alimentación saludable, aprovechando los ingredientes disponibles en los territorios. Cocinamos juntas y desarrollamos recetas y productos que pueden generar ingresos y seguridad alimentaria. Es una forma de enfrentar la pérdida de saberes tradicionales causada por la industria alimentaria», explica Auda.
Investigación sobre sistemas alimentarios
La importancia de las mujeres como guardianas de la soberanía y la seguridad alimentaria en los territorios tradicionales también es un eje del trabajo de la investigadora venezolana Ana Felicien. Ella dedicó su doctorado, realizado en el Instituto Amazónico de Agriculturas Familiares (Ineaf) de la Universidad Federal de Pará (UFPA), a la investigación sobre los sistemas alimentarios en el quilombo Camiranga, en el nordeste del estado de Pará, y en la comunidad afrovenezolana Cuyagua, situada en el Parque Nacional Henri Pittier, la unidad de conservación más antigua de Venezuela.
El objetivo de la investigación fue comprender cómo las prácticas alimentarias de estos territorios se ven atravesadas por el creciente avance del régimen alimentario corporativo, concepto central en su trabajo, que puede definirse como el dominio de las corporaciones sobre todo el ciclo del alimento: desde la producción y la comercialización hasta el consumo. En ese proceso, el alimento se transforma en mercancía y se produce la marginación de los saberes y prácticas tradicionales. En los territorios estudiados, la investigadora observó que el consumo de productos industrializados es mayor entre las generaciones más jóvenes, lo que constituye una amenaza para la salud y para la transmisión intergeneracional de los conocimientos tradicionales.
El estudio también analizó las prácticas de producción, distribución y consumo de los principales cultivos de ambas comunidades. Mientras el territorio quilombola produce principalmente açaí y mandioca en Pará, la comunidad afrovenezolana tiene como productos más importantes la banana verde y el cacao. Aunque estos alimentos están integrados en el mercado, las relaciones de reciprocidad implicadas en su producción y consumo son factores fundamentales para la soberanía alimentaria de las comunidades.
Ana Felicien advierte que «las prácticas alimentarias de los territorios tradicionales están muy influenciadas por este modo de producción que prioriza el monocultivo, la concentración de tierras, la grilagem y el uso intensivo de agrotóxicos». Estas amenazas, tanto históricas como contemporáneas, se agravan con las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, que afectan la producción agroextractivista. En ambos territorios, explica, se aplicaron políticas públicas relacionadas con la alimentación, «pero su eficacia es limitada, ya que no existe un apoyo efectivo a la agricultura familiar ni al agroextractivismo, y mucho menos políticas de adaptación y de pérdidas y daños para las comunidades tradicionales».
Entre los resultados de la investigación, Ana destaca la importancia del trabajo de las mujeres, especialmente cocineras y encargadas de comedores escolares, en la construcción de la soberanía alimentaria como política cotidiana. «Ellas movilizan saberes tradicionales y acciones colectivas para mejorar la calidad de la alimentación. De este modo, articulan redes de abastecimiento solidario mediante relaciones de reciprocidad que incluyen intercambios, donaciones y prácticas que garantizan la implementación de políticas públicas, como la alimentación escolar, además de posibilitar las fiestas tradicionales y las economías locales», concluye.
—
Este reportaje fue producido por O Joio e O Trigo, a través de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el reportaje original en: https://ojoioeotrigo.com.br/2025/11/na-cupula-dos-povos-o-prato-e-politico/