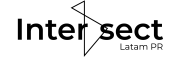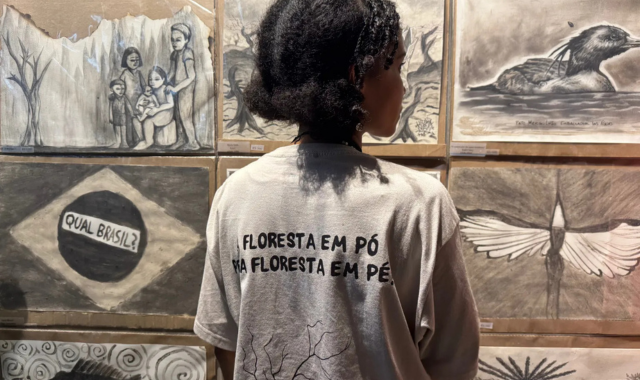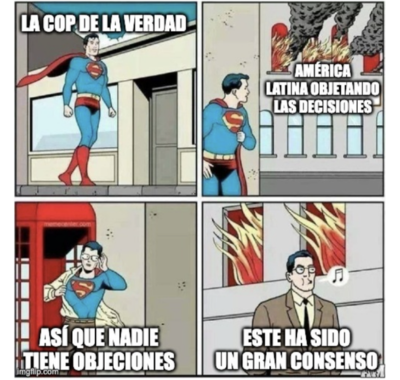Mientras los países de América Latina, África, Asia y Oceanía concentran la mayoría de los asesinatos y amenazas contra quienes defienden el ambiente, los donantes aún vacilan a la hora de financiar redes de protección integral.
Por Gabi Coelho
Traducción: Leandro Manera Miranda/Verso Tradutores
La 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) es la tercera COP a la que asiste la activista ambiental Precious Kalombwana, de 33 años. Mientras camina por los pasillos calurosos de la Zona Verde en Belém, las alertas meteorológicas empiezan a llegar a su celular: lluvias intensas y continuas, con previsión de tormentas en la región de Mumbwa, ciudad del distrito central de Zambia, en África Central, donde vive.
Precious conoce bien la fuerza de las tormentas: “Cuando era niña, no entendía del todo qué significaba la deforestación, pero sí sentía el cambio. Las lluvias se volvieron impredecibles, los arroyos se secaron y, un año, las inundaciones arrasaron nuestra casa”, cuenta. “Aún recuerdo la expresión de mi padre cuando lo perdimos todo”.
Hoy, al frente de Citizens Network for Community Development Zambia —una organización no gubernamental enfocada en promover la participación juvenil y comunitaria en el desarrollo del país—, Kalombwana es una de las voces más activas en favor de la justicia climática y de la cancelación de la deuda externa en su región. Deudas que, según ella, asfixian a su país e impiden inversiones básicas en salud, educación y adaptación frente a las crisis climáticas. “Me di cuenta de que el cambio climático no es algo lejano: es real, personal y afecta primero a las personas más pobres”.
El precio de defender el ambiente
Desde la Amazonía hasta la sabana boscosa de Miombo —un territorio conservado que se extiende por gran parte del extremo sur del continente africano y por la región central—, el patrón se repite: las defensoras y los defensores ambientales enfrentan persecuciones, amenazas y criminalización, cuando deberían estar protegidos.
En abril de 2024, Kalombwana fue detenida en Washington D. C., en Estados Unidos, durante una protesta en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. En agosto, enfrentó un proyecto de ley del gobierno zambiano que buscaba limitar la actuación de las ONG, una iniciativa que fue frenada tras una fuerte movilización de la sociedad civil. En ambos episodios, estaba sola: sin salario, sin apoyo jurídico y sin seguro.
Según el informe Global Analysis 2024/25, de Front Line Defenders, el 8,5 % de las violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos en África está relacionado con la agenda ambiental. Las formas más comunes son amenazas y acoso (17,1 %), amenazas de muerte (14,3 %), detenciones arbitrarias (14 %), vigilancia (12,1 %) y agresiones físicas (8,3 %).
“Recibí amenazas directas y fui detenida. Pero el silencio no es una opción cuando tu pueblo está sufriendo”, afirma. Su organización trabaja con comunidades rurales donde el impacto climático es más severo —y adonde el financiamiento internacional rara vez llega. Está sola frente a corporaciones multimillonarias.
Kalombwana lucha por una nueva legislación que obligue a los acreedores privados a perdonar la deuda de los países en crisis climática. Para ella, la justicia climática exige una ecuación clara: sin alivio de la deuda, no hay manera de financiar la adaptación; sin protección para las personas activistas, no hay quien presione por cambios estructurales; y sin financiamiento directo para la base, las organizaciones siguen operando solo por “pasión”, una palabra que usa sin romantizar.
“Los recursos terminan en grandes ONG con sede en las capitales. Necesitamos apoyos que lleguen hasta las aldeas: asistencia jurídica, fondos de emergencia y acompañamiento en salud mental”, reivindica.
El abogado ambiental y activista congoleño Oliver Ndoole también trabaja en su territorio en defensa de los derechos ambientales, que entiende como sinónimo de derecho a la vida. “Cuando hablamos de derechos ambientales, hablamos de derechos humanos, vinculados a nuestra estabilidad y a toda nuestra economía social”, afirma.
El abogado y activista congoleño Oliver Ndoole durante un evento en la COP del Pueblo. Foto: Gabi Coelho
Actual secretario ejecutivo de Congolese Alert for the Environment and Human Rights, Ndoole refuerza que financiar una protección integral para las personas activistas debe ser el primer paso de cualquier filantropía que pretenda alinearse con la lucha ambiental. “Cuando falta protección, todo el ecosistema social de nuestra comunidad se ve afectado”, afirma. “Cuando fui detenido en Uganda por mi trabajo, toda mi familia sufrió las consecuencias”.
El escenario del desfinanciamiento
Las críticas de Kalombwana y Ndoole resuenan en Brasil, sede de la COP30. Para Alexandre Pachêco, abogado, historiador y gestor del programa Defensores del Fondo Brasil, las fundaciones que intentan apoyar iniciativas en este campo enfrentan “mucha dificultad para recaudar recursos destinados a protección y seguridad”.
Fondo Brasil es una de las organizaciones invitadas al panel “Justicia climática y personas defensoras: financiamiento para proteger la vida y los territorios”, que se realiza este lunes (17) en la Global South House.
Según Pachêco, esta dificultad es “reflejo de una comprensión internacional que ha ido ganando espacio en el campo de la filantropía: la idea de que, tras las elecciones de 2022 y la derrota de una candidatura con sesgo autoritario, habría un retorno pleno del campo democrático en Brasil y que esto habría puesto fin a las situaciones de emergencia”.
Los datos, sin embargo, muestran otra realidad. El informe En la línea de frente—Violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil (2023–2024), elaborado por las organizaciones Justiça Global y Terra de Direitos, revela que cada 36 horas una persona sufre violencia por su labor en la defensa de los derechos humanos en el país —y que el 80,9 % de estas violaciones afecta a quienes protegen el ambiente y los territorios.
El estudio identificó 318 episodios de violencia, que resultaron en 486 víctimas, entre personas y colectivos. Solo en los dos primeros años del actual gobierno, entre 2023 y 2024, se registraron 55 asesinatos, 96 atentados contra la vida, 175 amenazas y 120 episodios de criminalización.
Para Pachêco, “la violencia ha regresado bajo otra lógica. Hasta 2022 y 2023 tenía un perfil —ahora presenta un carácter mucho más violento”, afirma, en referencia a los intentos de frenar la movilización y el avance “de los movimientos sociales, de los colectivos, de las comunidades”.
“Desde por lo menos 2014, estas fuerzas han venido avanzando territorialmente”, continúa. “Y las elecciones de los últimos años han mostrado un fortalecimiento de fuerzas conservadoras. Así, la realidad en los territorios es la de un aumento de la violencia. Pero, en el ámbito internacional, prevalece la lectura de que las violencias y las situaciones de emergencia ya habrían terminado”.
El territorio como alma de la política
El desajuste entre la violencia real en los territorios y la percepción internacional de que las emergencias habrían terminado tiene consecuencias concretas —y letales—. En Nova Ipixuna, en el sudeste de Pará, la impunidad de un crimen ambiental ocurrido en 2011 ilustra cómo la falta de protección estructural para las personas defensoras del ambiente no se trata solo de prevenir nuevas violencias, sino también de garantizar justicia por las que ya ocurrieron.
El 24 de mayo de 2011, el matrimonio de extractivistas Zé Cláudio Ribeiro da Silva, de 52 años, y Maria do Espírito Santo, de 51, fue ejecutado en una emboscada a tiros de escopeta en el Proyecto de Asentamiento Agroextractivista Praialta Piranheira. Líderes reconocidos en la defensa de la selva, ambos habían denunciado públicamente esquemas de grilagem y extracción ilegal de madera en la región.
Catorce años después, el juicio de los autores intelectuales aún no ha ocurrido. Dos de los ejecutores fueron condenados en 2013, pero los responsables intelectuales del asesinato permanecen impunes mientras el caso se arrastra en la justicia. Familiares y compañeros de lucha crearon el Instituto Zé Cláudio y Maria, centrado en la protección de defensoras y defensores ambientales.
Las acciones del instituto se desarrollan en un escenario preocupante: América Latina es, desde hace años, la región más peligrosa del mundo para quienes defienden bosques, ríos, territorios indígenas y el clima. El informe de Front Line Defenders confirma el patrón: en las Américas, las violaciones más reportadas contra personas defensoras son acciones legales (32,5 %), amenazas y acoso (14,6 %), agresiones físicas (9,9 %) y detenciones arbitrarias (7,9 %). Brasil, Colombia, Honduras, Ecuador, México, Guatemala y Perú figuran entre los países más peligrosos para quienes actúan en la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Colombia lidera el ranking mundial de asesinatos de ambientalistas. En 2024, fueron asesinados 157 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, según el Programa Somos Defensores —casi la mitad de todos los asesinatos documentados en el mundo ese año. El número es más de diez veces superior al de Brasil, que registró 15 defensores asesinados en el mismo período.
Creador del proyecto Life of Pachamama, Juan David Amaya llegó desde Colombia a la COP30 y cuestiona la orientación de los recursos de la filantropía hacia las causas ambientales. Para él, la inversión en las juventudes en la lucha por la justicia climática debe pensarse ahora y no a largo plazo. “Menos del 1 % del financiamiento climático global llega a las juventudes”, señala, “somos el futuro y también somos el presente; para impulsar este cambio en la crisis que vivimos actualmente, necesitamos un apoyo que permita elevar nuestras propuestas e iniciativas”.
Protección que sale del papel
Una articulación global fue lanzada durante la COP30. La iniciativa LEAD (Lighthouse Environmental Action for Defenders), promovida por Global Witness, reúne a gobiernos, personas defensoras de los derechos humanos ambientales, líderes de la sociedad civil, agencias e instituciones de la ONU para pensar en tres frentes principales: garantizar el reconocimiento de las personas defensoras y fortalecer su participación significativa en espacios multilaterales de toma de decisiones.
La apertura estuvo a cargo de Claudelice Santos, al frente del Instituto Zé Maria, quien destacó el papel esencial de las personas defensoras ambientales y llamó al escenario a las ministras brasileñas Sonia Guajajara, de los Pueblos Indígenas y Anielle Franco, de la Igualdad Racial, así como Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y defensora filipina.
Carling afirmó que “la iniciativa no nació en una sala de reuniones, sino en los territorios y en las luchas. Personas como Claudelice Santos, que perdió familiares en conflictos ambientales en la Amazonía brasileña, o el joven líder Juan Amaya, que defiende los derechos territoriales indígenas en Colombia, tienen historias de resistencia que son la base de LEAD”.
“No basta con reconocer simbólicamente a las personas defensoras. Lo que exigimos —y merecemos— son garantías de su seguridad, de su inclusión en los espacios de toma de decisiones y de una rendición de cuentas efectiva por las amenazas y los delitos cometidos contra ellas. El lanzamiento de hoy envía un mensaje poderoso de solidaridad global, pero lo que más importa es lo que suceda a continuación”, añadió Carling.
Para Pachêco, del Fondo Brasil, esa protección es condición para cualquier avance. “La amenaza tiene el poder de paralizar la acción política”, afirma. “Existen agendas estructurales que no avanzan si no mantenemos protegidas a las defensoras y defensores de derechos humanos”.
El gestor refuerza que las violencias no son solo físicas. “Es imposible negar hoy el impacto de las amenazas y de los riesgos vividos en la salud mental de quienes integran las organizaciones de territorio”, señala. “En el Fondo Brasil, tenemos un porcentaje enorme de casos atendidos en el ámbito de emergencia que piden ayuda para algún nivel de protección psicosocial —sea medicación, atención, terapia o círculos de cuidado. Hay un conjunto de demandas del territorio que demuestra cuánto eso es necesario”.
Para que esa protección funcione, es fundamental que el financiamiento internacional dialogue con quienes están en el territorio. “La filantropía, especialmente la internacional, necesita crear herramientas de comunicación más cercanas a la filantropía del territorio”, defiende Pachêco. Solo así será posible estructurar estrategias realmente eficaces.
“La necesidad es repensar la protección, no en el sentido de protección física exclusivamente o de protección digital exclusivamente, sino pensar la protección como una forma de construir una acción política en un ambiente saludable”, concluye Pachêco. “Pensar en protección integral, en seguridad integral, es comprender que la vida no se divide en compartimentos”.
Este reportaje fue producido por InfoAmazonia en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el texto original en https://infoamazonia.org/2025/11/17/defensores-ambientais-do-sul-global-mostram-por-que-justica-climatica-comeca-com-financiamento/