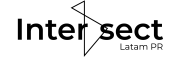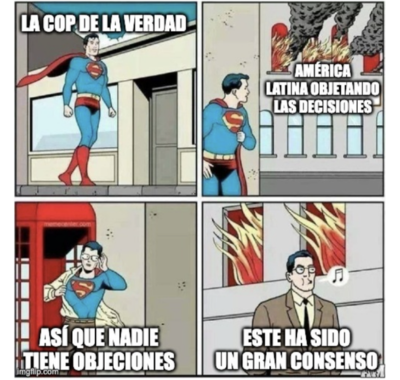En un juicio simbólico, comunidades afectadas de distintas partes del mundo denuncian violaciones relacionadas con expulsiones de tierra, conflictos territoriales, impactos ambientales y grandes emprendimientos.
Por Daniel Camargos
Traducción Leandro Manera Miranda/Verso Tradutores
BELÉM (PA) — Indígenas y adeptos de religiones de matriz africana ingresaron cantando, tocando tambores y sahumando el ambiente con incienso para preparar el auditorio del Ministerio Público Federal (MPF) para recibir el Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio, que comenzó este jueves (13) en la capital paraense.
El evento, que se extiende hasta este viernes (14), es promovido por la COP del Pueblo, un movimiento popular que plantea un contrapunto al carácter gubernamental y corporativo de la COP30, la conferencia del clima de la ONU que se celebra hasta el próximo día 21 en Belém.
“Este país sería peor sin la resistencia de ustedes”, dijo el procurador jefe del MPF, Felipe Palha, al recibir al grupo en el auditorio. Caciques, monjas, mães de santo y poblaciones amenazadas colmaron la sala para escuchar los relatos de 21 casos de violaciones ocurridos en distintos lugares del mundo, especialmente en la Amazonía.
Los casos incluyen expulsiones de tierra, conflictos territoriales, impactos ambientales, contratos de créditos de carbono, dragados de ríos, violencia rural y grandes emprendimientos.
El tribunal está organizado por 38 entidades, entre ellas la Comisión Pastoral de la Tierra y el Instituto Zé Cláudio y Maria. Sus organizadores lo definen como un espacio simbólico y político de denuncia, donde comunidades afectadas exponen violaciones ante un jurado compuesto por liderazgos tradicionales, investigadores, juristas y organizaciones de derechos humanos.
Mujeres quilombolas amenazadas no viajaron a Belém por miedo
Uno de los casos presentados en la mañana de este jueves (13) fue el del Territorio Quilombola de Rosário, en la Isla de Marajó (PA), relatado por Tarcísio Feitosa, de la organización Forest & Finance. Señaló que la comunidad se remonta al siglo XVIII, cuando antepasados que habían huido de una hacienda demarcaron el territorio con cuatro hitos de cemento. El área fue registrada en el notario, donde se realizó un registro de la tierra que hoy se conserva enmarcado.
Feitosa contó que, en los últimos años, Marajó atravesó un proceso de expansión del cultivo de arroz. Según explicó, para controlar el movimiento de las aguas, los productores abrieron canales de 3 a 5 kilómetros de extensión, con aproximadamente 3 metros de ancho y entre 3 y 4 metros de profundidad. La apertura de los canales impide que los quilombolas circulen por los espacios utilizados tradicionalmente para la caza, la pesca y la recolección de frutas, incluido el açaí.
Dos mujeres de la comunidad comenzaron a denunciar la situación y recibieron amenazas. Incluidas en el Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tenían la intención de presentar el caso ante el tribunal, pero buscaron a Feitosa 24 horas antes para decir que no viajarían por miedo.
El integrante de Forest & Finance también relató impactos ambientales. Según explicó, el uso de agrotóxicos por parte de la hacienda instalada en la zona afecta a los peces de la región. Afirmó que una laguna natural ubicada detrás del territorio quilombola desapareció tras el cambio en el flujo de las aguas provocado por los canales.
El tribunal “juzga” el asesinato de Fernando dos Santos Araújo, sobreviviente de la masacre de Pau D’Arco
También presente en el tribunal, el historiador y vicepresidente de la Comisión Arns, Luiz Felipe de Alencastro, señaló que los testimonios presentados muestran un patrón recurrente en zonas tropicales y subtropicales. Dijo que quedó impactado por un caso de Bangladés, cuyo representante sufre persecución y no pudo viajar.
Alencastro mencionó además las más de 300 comunidades de Maranhão víctimas directas de intoxicación por fumigación aérea de agrotóxicos hasta octubre de 2025. El abogado Diogo Cabral, quien expuso el caso, afirmó que la fumigación aérea es “una táctica bélica deliberada” de los grandes productores del estado.
Otra denuncia analizada fue la del asesinato de Fernando dos Santos Araújo, sobreviviente de la masacre de Pau D’Arco, cuando diez trabajadores sin tierra murieron como consecuencia de un operativo policial en la hacienda Santa Lúcia, en Pará, en 2017. Fue asesinado cuatro años después, y el crimen permanece sin una investigación conclusiva.
Fernando es uno de los protagonistas del largometraje “Pau d’Arco”, lanzado por Repórter Brasil este año. La periodista Ana Aranha, quien dirigió el documental, es una de las personas que prestaron declaración sobre el episodio ante el tribunal.
Entre los casos que aún serán analizados figuran violaciones relacionadas con la hidroeléctrica de Belo Monte, contratos de créditos de carbono en Portel (PA), el dragado del río Tapajós y los impactos de la hidrovía Araguaia-Tocantins.
El coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra en Pará, Alan Francisco, afirmó que es una revolución vivir este momento interreligioso, con el espacio decorado y con la participación de los encantados de la Amazonía. Los presentes, según señaló, se reconocen en los casos expuestos. “Cada caso tiene particularidades, pero todos están unidos tanto por la violencia que enfrentan como por la organización de las comunidades para responder a ella”, afirmó.
Esta nota fue producida por Repórter Brasil, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea la nota original en: https://reporterbrasil.org.br/2025/11/cop30-tribunal-povos-violencia-socioambiental/