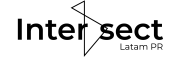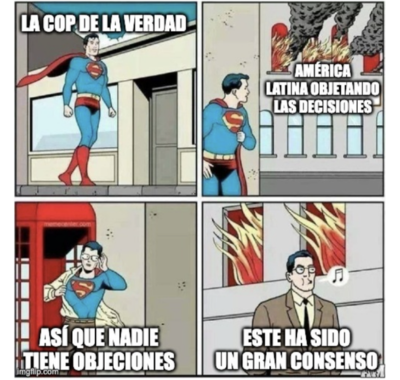Cómo convivir con el Semiárido se convirtió en política pública y tema de discusión internacional
Por Maristela Crispim
Versión al español: Leandro Roberto Manera Miranda / Verso Tradutores
El Semiárido brasileño —un territorio de más de 1,6 millones de km² en el Nordeste del país y hogar de unas 39 millones de personas— dejó de ser visto únicamente como una región de vulnerabilidades para convertirse en un laboratorio de políticas públicas y saberes sociales con potencial de replicación mundial. Ese es el diagnóstico que emerge de los testimonios reunidos en la COP30, donde representantes de la sociedad civil, técnicos del gobierno y socios internacionales trazaron un panorama de las estrategias que vienen transformando la escasez de agua en seguridad hídrica, producción de alimentos y redes de cooperación entre territorios semiáridos.
El panel “Semiáridos del Planeta: Agua de Lluvia, Convivencia con los Biomas y Resiliencia Climática. Contribuciones de los Pueblos de los Semiáridos del Brasil, Chaco, Corredor Seco y Sahel” fue conducido por el representante de la Agricultura Familiar en la COP30, Paulo Petersen, director ejecutivo de AS-PTA.
De la cisterna a la agroecología
La señal más tangible de este cambio es el Programa Cisternas: “el mayor programa de captación y almacenamiento de agua para agricultores y agricultoras familiares del mundo”, destaca Lílian Rahal, secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Desarrollo Social, con larga trayectoria en políticas sociales.
Hoy son más de 1,3 millones de cisternas instaladas en el Semiárido, resultado de décadas de articulación entre el Estado y la sociedad. Rahal subraya que aquel territorio que hace 25 años era sinónimo de hambre y pobreza se convirtió hoy en “un territorio de buen vivir”, fruto de la incorporación, por parte del Estado, de tecnologías sociales y prácticas comunitarias construidas por la Articulación del Semiárido Brasileño (ASA).
Antonio Barbosa, coordinador de programas y proyectos de la ASA, sintetiza el cambio de paradigma: ya no se trata de “combatir la sequía”, sino de convivir con ella. A partir de la descentralización del acceso al agua —primero con cisternas de primera agua y luego con sistemas de “segunda agua” para la producción—, las familias conquistaron autonomía. “Cuando miramos la experiencia del Semiárido brasileño, eso es lo que conseguimos ver”, dijo Barbosa, destacando que la convivencia se sostiene en la multiplicación de soluciones locales y en el intercambio entre redes comunitarias.
Restauración productiva
En el ámbito federal, el Ministerio de Medio Ambiente ha buscado traducir estas experiencias en metas de restauración con un enfoque productivo. Alexandre Pires, director del Departamento de Combate a la Desertificación, afirmó que “la respuesta está en las comunidades” y que las políticas deben reconocer las especificidades territoriales. En diálogo con la sociedad civil, el ministerio viene estructurando el programa Recaatingar, cuya meta es restaurar 10 millones de hectáreas degradadas de la Caatinga, un bioma exclusivamente brasileño y el más susceptible a la desertificación.
Pires advierte que la restauración debe ser también productiva: “restaurar asegurando la capacidad de producir alimentos, restaurar asegurando la capacidad de generar servicios ecosistémicos, sobre todo el retorno del agua a este ambiente”. En otras palabras, no se trata solo de plantar árboles, sino de recomponer paisajes capaces de sostener vidas, culturas y sistemas alimentarios locales.
Cooperación Sur–Sur
La experiencia brasileña gana fuerza cuando se conecta con otras regiones semiáridas. Barbosa recuerda que la ASA trabaja, desde 2017, en diálogos con el corredor seco de América Central, con el Chaco sudamericano y con otras redes, una “cooperación entre pueblos” que trasciende la diplomacia oficial. Para él, la COP30 es una oportunidad para demostrar que el financiamiento aislado no resuelve nada sin el reconocimiento y el apoyo a las prácticas locales que realmente transforman las realidades.
Júlio Worman, analista de Programas en la División de Participación Global, Alianzas y Movilización de Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), refuerza la apuesta por la cooperación y por arquitecturas financieras que lleven las políticas del papel a la práctica. El proyecto Sertão Vivo, financiado por el FIDA y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), es un ejemplo de iniciativa multilateral centrada en la agroecología, las semillas criollas y el fortalecimiento social. Worman llama la atención sobre el carácter duradero de estos proyectos: “esta iniciativa tiene una arquitectura financiera diferenciada. Tendrá una duración aproximada de ocho años y abarcará varios estados del Nordeste”.
Agroecología y protagonismo local
El vínculo entre agua y producción se evidencia con claridad: los dispositivos de almacenamiento permitieron que las familias ampliaran la producción agroecológica con base en prácticas tradicionales y conocimientos locales. Worman menciona iniciativas como Raíces Agroecológicas, que articula a Brasil, Argentina y Bolivia para proteger semillas criollas y capacitar a productores; para él, la agroecología es una pieza central de la resiliencia en el Semiárido.
Pires también destaca que el Semiárido concentra comunidades quilombolas, 54 etnias indígenas y millones de pequeños establecimientos familiares, territorios donde las prácticas de manejo tienen, de forma comprobada, fuertes efectos conservacionistas sobre el suelo y la biodiversidad. Por eso, las políticas climáticas eficaces deben priorizar a estos actores.
Financiamiento y participación social
Los representantes del gobierno y de los organismos multilaterales coinciden en que el desafío no es solo movilizar recursos, sino lograr que lleguen mediante metodologías que incluyan a las comunidades en la planificación y ejecución. Worman subraya la importancia de implementar políticas ya diseñadas; Barbosa refuerza: “no basta con tener financiamiento, necesitamos mirar las experiencias”. La gobernanza participativa —con foros de agricultores, espacios de diálogo indígena y mecanismos de codiseño— surge como condición para que las inversiones generen resultados reales.
Evitar la mercantilización del territorio
Entre los riesgos señalados está la visión reduccionista del Semiárido como mera fuente de recursos renovables (viento, sol, carbono). Barbosa advierte sobre la necesidad de “mirar el territorio más allá de la economía verde”: la energía renovable debe beneficiar a las comunidades locales y no profundizar las injusticias. La propuesta defendida por representantes de la sociedad civil y del gobierno es que la transición hacia las renovables vaya acompañada de arreglos institucionales que devuelvan valor a las poblaciones que comparten sus territorios.
Lecciones del Semiárido para las políticas climáticas
Del conjunto de declaraciones emerge una hoja de ruta clara: reconocer y escuchar los saberes locales; convertir tecnologías sociales en políticas públicas universales (como ocurrió con las cisternas); alinear la restauración ecológica con la producción; articular cooperación Sur–Sur y arquitecturas financieras de largo plazo; y garantizar que las inversiones regresen en beneficios sociales y económicos para las comunidades.
Alexandre Pires resume la ambición: enfrentar la desertificación y el cambio climático con políticas que recuperen suelos, aseguren agua y mantengan la vida en el territorio. Para ello, afirma, es necesaria “sinergia entre las Convenciones de Río” —clima, biodiversidad y desertificación— y el protagonismo de las comunidades como centro de las soluciones.
Si el Semiárido brasileño tiene hoy una lección que ofrecer, es esta: las soluciones climáticas eficaces nacen de la convivencia con el lugar, de la combinación entre ciencia y tradición, y de políticas que respeten los ritmos y los actores locales. Invertir en ello no es solo financiar proyectos: es apostar por la permanencia de la vida en lugares donde la resiliencia se construye, gota a gota, en las casas y en los patios.
El panel también contó con la presentación de la Plataforma Semiáridos, a cargo de la representante de la sociedad civil argentina, Veronica Luna.
Las periodistas Maristela Crispim e Isabelli Fernandes viajaron a Belém para la cobertura de la COP30 con el apoyo del Instituto Clima y Sociedad (iCS) y están alojadas en la Casa del Periodismo Socioambiental, una iniciativa que reúne a profesionales y medios brasileños de todo el país para ampliar enfoques y voces sobre la Amazonía, el clima y el medio ambiente.
Esta nota fue producida por la Agencia Eco Nordeste, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP 30. El texto original está aquí.